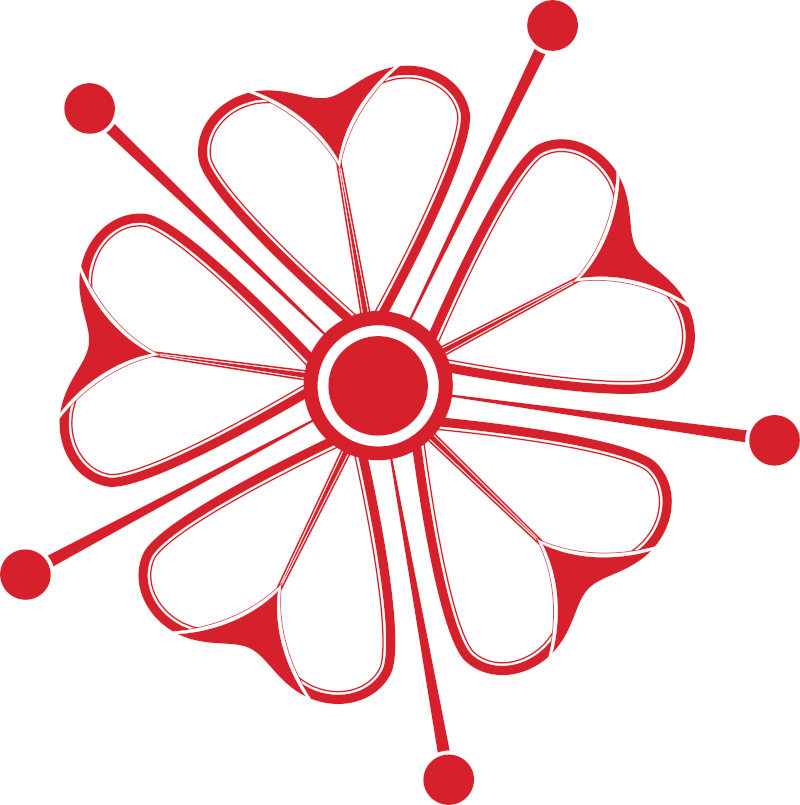El sismo me sorprendió justo en la puerta de mi casa. Debido a que la alarma advirtió del movimiento con escasos dos segundos de anticipación, a penas tuve tiempo para recorrer uno de los peldaños de la escalera del edificio; en un vano intento por evacuar el lugar.
Fue tan fuerte el vaivén que preferí regresar al departamento antes que aventurar fortuna en las escaleras. Hasta ese momento, a pesar de la sorpresa, no sentí miedo. Fue hasta que estuve en la zona “de menor riesgo” cuando tuve tiempo de pensar y, entonces sí, de temer.
Los últimos tres años de mi vida trabajé con un sismólogo y con una socióloga del riesgo. He visto infinidad de fotografías, vídeos y documentos de emergencias y desastres ocurridos a lo largo y ancho del planeta. Por lo que creí haber desarrollado cierta tolerancia a los mismos: una efecto similar al de los paramédicos que pueden mantener cierta calma indiferente frente a los accidentes más estrepitosos.
Sin embargo, mientras veía caer algunos cuadros de las paredes y escuchaba sonar las alarmas de los automóviles, hice conciencia de que la alarma prácticamente no había sonado. La lógica indicaba que el epicentro no provenía de la remota costa del pacífico sino, a juzgar por la fuerza del sismo, de la vuelta de la esquina. Darme de cuenta de ello instaló de golpe una certeza en mi mente: “¡SE VA A CAER LA CIUDAD!”
Dos veces escuché la frase en mi cabeza y, mientras el eco de la misma aún sonaba en mi interior, vino a mi la imagen de mi familia y entonces tuve miedo: Sentí el frío vacío que provoca la incertidumbre en la boca del estómago y sentí el suelo hundirse bajo mis pies. Pensé que mi casa podía caerse, pero lo que me causaba mayor pesadumbre era el destino de mis seres queridos.
En efecto, la literatura era correcta: el temor se instala con la imaginación. Me apresure a seguir las recomendaciones y me esforcé en concentrarme en los “hechos objetivos” de mi alrededor; tales como el movimiento de los cables en la ventana, el llanto de un niño a nivel de calle… cualquier cosa que evitará que mi pensamiento vagara entre las infinitas posibilidades de la situación. Poco a poco logré tranquilizarme.
Por fortuna, en mi domicilio el sismo sólo cobró los insignificantes daños propios de la “zona de transición” (RACM-Zona I). Acaso lo más grave fue una grieta en una columna no primordial y la pérdida del suministro eléctrico por cerca de una hora. Pero como la batería del Router mantuvo la conexión con el mundo, no perdí del todo la comunicación con amigos y familiares. ¡Dios bendiga a Jan Koum y a los hermanos Nikolai!
Uno a uno, con dificultades y superando la lentitud de la red, se reportaron mis contactos. Al cabo de un rato me resultó llamativo que casi todos informaban de daños menores. Como ellas y ellos se encontraban distribuidos de manera muy variada por la ciudad, me pareció que el sismo no había sido tan terrible como mi imaginación llegó a pensar.
No obstante, junto a los mensajes iniciales, llegaron los trágicos vídeos: las trajineras de Xochimilco navegando en un mar enfurecido; el Tecnológico perdiendo un trozo de edificio (después sabría que, en realidad, era un puente); y las paredes del Servicio Nacional de Empleo cayendo a pedazos sobre las calles aledañas.
Al final, la ciudad no se cayó, no en un sentido literal. Pero dentro de nosotros, estuvo cerca. Tan impactante resultó el movimiento telúrico del 19 de septiembre de 2017, que ahora mi generación simplemente se refiere al mismo como: “El sismo”.
La primera lección de la tragedia: El miedo es el enemigo a vencer