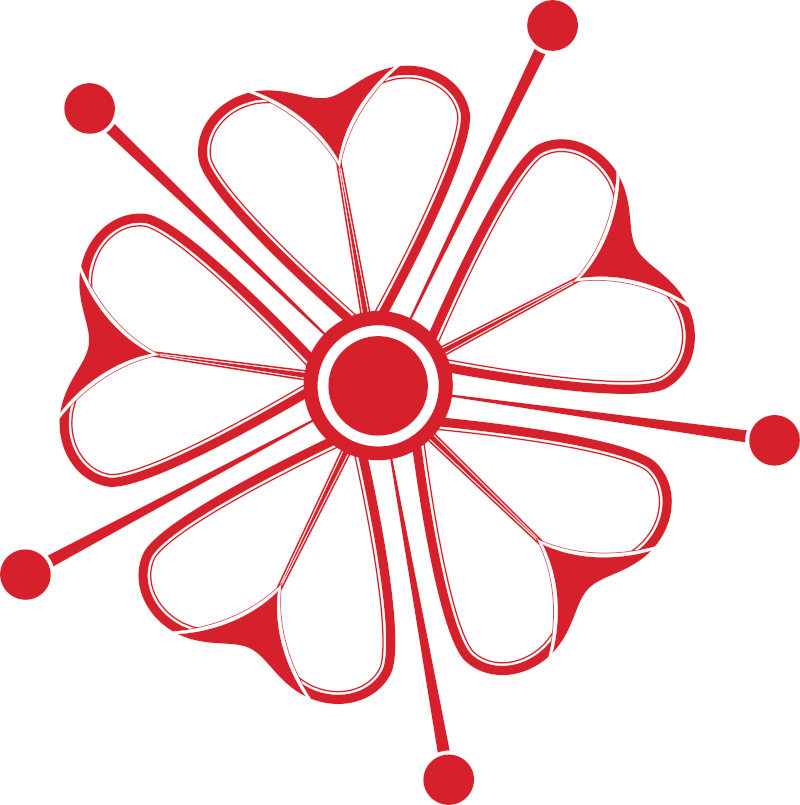Al menos 42 personas murieron tras el fatídico accidente del 20 de diciembre en el mercado de San Pablito, Tultepec. A principios de este mes, otra explosión en la misma localidad, cobró otras 4 vidas y hoy, en un taller de cohetería, ha muerto un hombre como resultado de un accidente. ¿Por qué las personas se dedican a la pirotecnia? ¿Por qué la autoridad no lo impide?
El mundo es naturalmente peligroso. Sea persiguiendo el alimento necesario para sobrevivir, o evitando convertirse en comida de alguien más; en el estado salvaje los seres vivos nos encontramos en un continuo esfuerzo por postergar la muerte esquivando los desafíos de la cadena trófica y los de la propia existencia material; tan regularmente sujeta a accidentes y desastres diversos.
La fatalidad es tal, que seguramente los primeros días de la humanidad debieron muy difíciles. Sin embargo, nuestros lejanos ancestros encontraron soluciones que ninguna otra especie ha desarrollado y de las que aún, miles de años después, depende nuestra existencia: la agricultura y el sedentarismo de tipo urbano.
Desde la fundación de Jericó (aproximadamente en el 9,600 a.N.E.) los asentamientos humanos, especialmente los urbanos, han intentado domesticar la realidad natural del planeta para disminuir la incertidumbre del mundo. Es decir, las ciudades son un esfuerzo estructural y logístico por proporcionar a nuestros cuerpos y bienes resguardo suficiente del clima, los insectos, animales y de otros peligros. O en palabras de Robert E. Park, las ciudades son: “uno de los intentos más consistentes, y a la postre, más exitosos del hombre, de rehacer el mundo en el que vive a partir de sus anhelos más profundos”.
De manera que los primeros asentamientos humanos prácticamente agotaron el riesgo de ataques de animales carnívoros o de fallecimiento por hipotermia, pero también generaron nuevos peligros derivados de la propia actividad humana y del alto impacto ecológico de las urbanizaciones.
El gran incendio de Roma del año 64; la peste de Justiniano del siglo VIII; la guerra de las Harinas de 1775 en París; o más recientemente, las explosiones de San Juan Ixhuatepec de 1984, dan prueba de las desventajas naturales y antropogénicas de la vida sedentaria.
Sin embargo, para nuestra fortuna, los peligros urbanos son suficientemente predecibles y, a base de repetición, terminan siendo domesticados. De forma que son asumidos como una cuestión irrenunciable pero periférica en nuestra cosmovisión del “orden normal” de las cosas. De hecho, la palabra “accidente” es una derivación del latín accidens, un vocablo utilizado para referirse a aquellas cosas que ocurren de manera “ocasional”.
Los peligros son tan habituales en la historia de la humanidad, que se asumen como lo normal. Tanto, que la posibilidad de que ocurra esa “ocasión” le hemos puesto nombre propio: “riesgo”. Actualmente el riesgo se considera como un resultado de la interacción entre la amenaza y la vulnerabilidad, pero, según algunos autores, el vocablo podría derivar del latín: risque, en referencia a los peligros que entrañan para las embarcaciones los arrecifes rocosos en el mar y que son similares en su forma a los riscos terrestres. Así, el riesgo asume la característica de irrenunciable.
Al inicio pregunté por qué los polvorines de Tultitlán siguen operando, la respuesta es clara: porque siempre ha sido así. El peligro nunca nos ha detindo. El riesgo es un compañero permanente del andar humano: los antiguos mercaderes babilónicos asumían como tal la posibilidad de pérdida de las mercancías de las múltiples caravanas comerciales que cruzaban el desierto, por lo que procuraron medidas de protección consistentes en préstamos con intereses que eran reembolsables con la culminación exitosa del viaje. En la Grecia antigua existían asociaciones que cobraban una cuota regular a sus miembros con el objetivo de mantener un fondo que se utilizaba para auxiliar a los heridos en combate; y en el siglo XV, las inclemencias del mar y la piratería dieron pauta a la invención de los seguros marítimos en una forma similar a la contemporánea.
La mayoría de las notas y comentarios que se han vertido respecto a los múltiples accidentes relacionados con la cohetería y, en particular de la explosión del mercado de Tultepec, hablan del tema con repulsión, condenan que se permita la continuidad del negocio de la pirotecnia; sin apenas detenerse a pensar en el destino de las casi 120 mil personas que, tan solo esa localidad, dependen de ella.
¿Entonces, cuál es el problema de Tultepec?
El mismo de siempre: la construcción social del riesgo.
Vivimos rodeados de riesgos (como ya advirtieron Beck y Luhmann). Muchos de los cuales conocemos muy bien y hemos aprendido a lidiar con ellos, otros aún se nos escapan de las manos. Se supone que el mercado de San Pablito era el más seguro de latinoamérica, pero algo falló. Hay que averiguar qué se hizo mal, qué decisiones humanas respecto al diseño, operación y concepto del mercado y de su entorno resultaron incorrectas y llevaron a la tragedia.
La construcción social del riesgo puede explicarse, de manera general, en dos dimensiones: una material y otra simbólica:
- En su plano material consiste en las acciones y omisiones que emprendemos y que tienen por consecuencia aumentar nuestra vulnerabilidad frente a las amenazas. Por ejemplos: sobrecargar un tomacorriente, conducir bajo los efectos del alcohol o transportar combustible por ductos subterráneos que cruzan toda la ciudad. Los riesgos, en buena medida, son invención nuestra.
- Y en el plano simbólico, explica el porqué reporteros y opinólogos pueden fácilmente solicitar la prohibición de una actividad que ha cobrado unas pocas cientos de vidas, y no hacen lo propio con la existencia de los automóviles, que tienen en su haber cientos de miles si no es que millones de víctimas. En buena medida, nosotros decidimos cuáles amenazas nos preocupan y cuáles no, independientemente de su verdadera peligrosidad.
Esto último es fundamental, pues nuestros gobiernos nos han convencido de que la principal amenaza a nuestra seguridad proviene de la delincuencia. Sin apenas hablar del riesgo sísmico, de la pérdida de soberanía alimentaria o de los efectos del cambio climático. Bien nos vendría empezar a ver esos riesgos con una óptica distinta; nuestra supervivencia depende de que logremos “domesticarlos”.