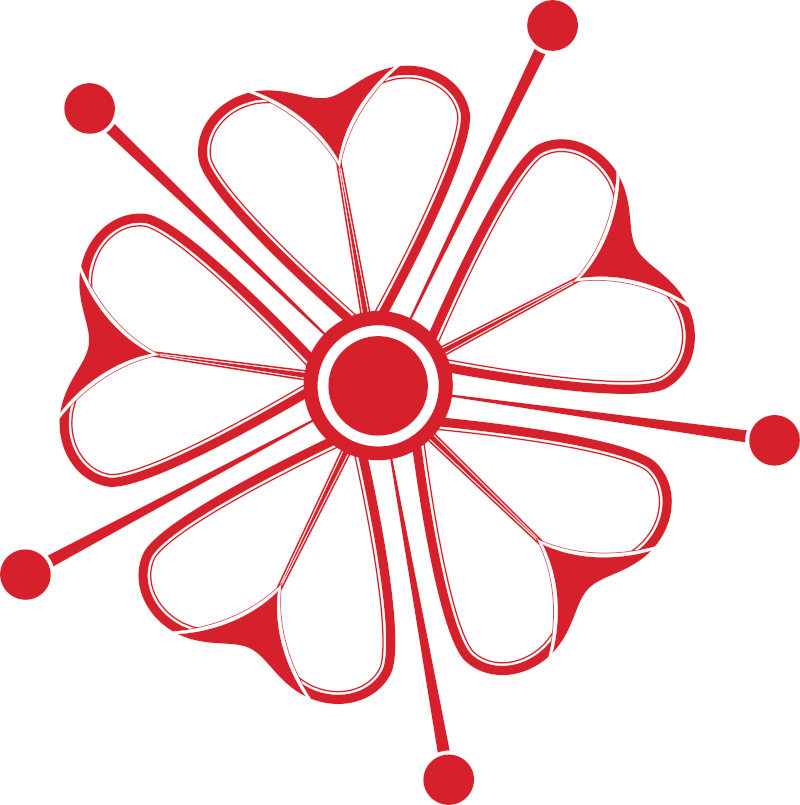El mismo año en que Wikileaks inició operaciones también lo hizo PRISM, el programa estadounidense de espionaje masivo, inaugurando así una nueva época en la historia de la privacidad, que hoy nuevamente da de qué hablar con la inminente extradición de Julian Assange a Estados Unidos.
Por un lado, el representativo carisma del fundador de Wikileaks se ha desvanecido y su personalidad ahora es más bien narcisista y prepotente; con episodios de comportamiento errático como otorgar entrevistas en calzoncillos y jugar fútbol en los pasillos de la embajada. Lo que, sumado a las acusaciones por abuso sexual que había en su contra, le han alejado de sus aliados y del beneplácito de la opinión pública.
Además, la inicial publicación irreflexiva de los cables diplomáticos de 2010 probablemente puso en peligro la vida de diversas fuentes del espionaje estadounidense. Y la activa participación de Wikileaks en la filtración de los correos privados de Hillary Clinton en beneficio de la campaña de Trump, hace ver a Assange como un posible agente del intervencionismo ruso.
Aunque vale advertir que sus críticos convenientemente olvidan que, objetivamente hablando, no existe ningún medio profesional verdaderamente libre de inclinaciones ideológicas o políticas y que la libertad de expresión no debería estar condicionada al espectro ideológico. Amén de la filtración de los Spy Files Rusos por parte de la organización que Assange encabezaba hasta hace un año.
No obstante, también es evidente la podredumbre del gobierno estadounidense: Cuando Wikileaks mostró en 2010 el vídeo de varios soldados norteamericanos asesinando a sangre fría a civiles desarmados y desprevenidos (entre los que había dos niños), Washington prefirió perseguir al portal en lugar de sancionar a los militares implicados. Para lo cual dirigió toda la presión jurídica y diplomática a su alcance en contra de empresas, bancos y gobiernos extranjeros con la intención de censurar el material y de asfixiar financieramente a la organización.
Desde entonces, las filtraciones: “War Diaries”, “The war logs”, “Guantanamo papers”, entre otras han atestiguado centenas (quizá miles) de otros delitos cometidos por funcionarios estadounidenses en territorio extranjero. Pero las efectivas prácticas de dominación imperial ejercidas por el tío Sam han dejado en la impunidad los agravios cometidos por sus agentes.
De manera que el asunto que nos convoca nos obliga a rechazar los maniqueísmos simplistas. No se trata de un David enfrentando a un Goliat, sino del juego real del poder, con consecuencias que podrían resultar desastrosas para el resto del mundo.
Según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas tenemos el derecho a la libertad de opinión y de expresión; lo que incluye la posibilidad de “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En ese sentido, la jurisprudencia internacional ha ratificado en diversas ocasiones que las consecuencias legales del ejercicio de libertad de expresión siempre son posteriores al mismo (principio de no censura previa), por lo que, si la publicación de un material desemboca claramente en la configuración de algún delito (por ejemplo: incitando a la rebelión o difamando a una persona), las penas y sanciones deben proceder exclusivamente en ese sentido, pero no del acto en sí de publicar información.
De hecho, mientras que la soldado Chelsea Manning fue condenada a 35 años de prisión por los delitos de “espionaje” y “ayuda al enemigo” (acusaciones por demás lógicas debido al juramento bajo el cual actuaba). La única acusación formal que, hasta ahora, enfrenta Assange en tribunales estadounidenses es por “conspiración para piratear equipos informáticos”; un delito castigado con sólo 5 años de cárcel ya que la fiscalía afirma que el editor de Wikileaks, además de publicar la información clasificada, también ayudó a la militar a lograr la filtración. Por eso resulta preocupante la cantidad de esfuerzos y dinero que el gobierno estadounidense y sus aliados (¿o subordinados?) han destinado al caso, pues no corresponden con la cortedad de los delitos que se le impugnan a Julian.
Por ejemplo, en 2015 la policía británica aceptó haber gastado más de £10 millones de libras en la vigilancia permanente que mantenía fuera de la embajada de Ecuador con el objetivo de arrestar a Assange. Desde entonces esa cantidad ya podría superar los £16 millones (o $393 millones de pesos mexicanos); lo que es una cifra asombrosa para alguien que formalmente sólo ha sido acusado en Reino Unido del cargo de “desacato” por no haber atendido la orden de extradición girada para testificar por una acusación que el gobierno Sueco desestimó desde 2017. Es decir, por un delito que se castiga hasta con un año de cárcel y por un motivo que ya no interesa, la policía londinense gastó generosos recursos del erario público durante siete largos años. Si bien, tal obsesión podría considerarse como un exceso de Scotland Yard, es necesario leerla contexto global.
Resulta difícil aceptar la legalidad de las acciones realizadas por Estados Unidos para tratar de desaparecer a Wikileaks. No olvidemos que, en 2010, se llegó al extremo de negar el registro de los dominios asociados al portal y se obligó a mudar el contenido entre diversos servidores, lo cual constituye un ataque directo a la neutralidad de la red, a la libertad de prensa y, peor aún, se hizo a pesar de que en ese momento ni siquiera se habían formulado acusaciones jurídicas en ningún tribunal norteamericano.
Tampoco es claro el sustento legal mediante el cual el gobierno ecuatoriano entregó a Julian a las autoridades británicas, porque desde hace un par de años el país sudamericano confirió la nacionalidad al informático de origen australiano. ¿Acaso es válida la intervención de la policía inglesa en suelo soberano de la embajada? ¿Cómo puede un país desdecirse legalmente de la nacionalidad de alguien sin mediar un juicio? ¿Acaso Ecuador no sigue procesos judiciales internos antes de proceder a la extradición de sus ciudadanos ante un gobierno extranjero? En definitiva, es difícil no calificar el acto como una venganza por la publicación atribuida a Wikileaks de los INA papers, tan incómodos para el actual presidente Ecuatoriano.
Más allá de la antipatía que pueda generar Assange, en los difíciles tiempos que nos ocupan: en los que el mandatario del país más poderoso del mundo profiere 11 mentiras al día (según el conteo de The Washignton Post); en el que distintos gobiernos utilizan falsos portales noticiosos para manipular la información en su beneficio (RT News es un gran ejemplo de ello); y en el que las compañías privadas lucran sin autorización con los datos sensibles de la población. Es altamente preocupante la descarnada persecución que se hace de un editor que publicó información real, generada por entidades oficiales y cuyo contenido es de interés público. A todas luces, atestiguamos la criminalización de la verdad.
Julian Assange no es norteamericano. Wikileaks tampoco está sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos y aún así parece que Washington tiene carta libre para castigar a cualquier medio de comunicación del mundo si éste le resulta verdaderamente incómodo. El actual silencio de la comunidad internacional ante la persecución (política y paralegal) de Assange es un duro golpe a la libertad de expresión en todo el planeta. Sin duda, un retroceso en la búsqueda de la justicia.